|
Mucho ruido
y pocas nueces: en combate, sólo cinco de cada mil
disparos daban en el blanco. Matar a un enemigo "costaba
su peso en plomo"
La
instrucción militar en orden cerrado está hoy en día
obsoleta desde el punto de vista táctico, aunque
conserva su utilidad en la instrucción básica. Sin
embargo, las formaciones tácticas cerradas, la cadencia
acompasada de la marcha y los movimientos simultáneos en
la carga y disparo fueron indispensables con la
generalización de las armas portátiles de fuego desde el
siglo XVI hasta mediados del XIX. El manejo del fusil en
época napoleónica -entre 1789 y 1815- explica bien las
razones.
Desde
principios del siglo XVIII habían cambiado bien poco los
instrumentos básicos de la guerra: hombres y bestias
desplazándose a pie por caminos embarrados o
polvorientos, y armados con fusiles y cañones de
avancarga. En particular, los fusiles con que se armaron
los ejércitos napoleónicos, con llave de chispa o sílex,
eran muy similares a los de todo el siglo anterior, y
muy parecidos en todos los países europeos, aunque su
calidad de fabricación variaba: los fusiles rusos tenían
fama de estar mal fabricados, y los españoles eran
particularmente robustos. Por otro lado, Inglaterra
cedió o vendió centenares de miles de fusiles (el tipo
llamado Brown Bess) y otros pertrechos militares a
países como España, Portugal o Prusia, cuyos ejércitos a
menudo combatieron vestidos y armados por fabricantes
británicos.
MANIPULACIÓN COMPLEJA
El fusil de
infantería medía unos 150 cm. sin bayoneta, y pesaba
unos 4,5 kilos. La secuencia de carga y disparo era
compleja, y requería durante la instrucción de los
reclutas la repetición de una serie de movimientos hasta
que pudieran ser realizados instintivamente en medio de
la tensión y confusión del combate: he aquí, pues, la
primera necesidad del orden cerrado. El soldado montaba
el arma, descubriendo la cazoleta de la llave de chispa;
luego extraía de una cartuchera colgada en bandolera un
cartucho (llevaba unos sesenta); éste se componía de una
bolsita cilíndrica de papel que contenía una carga
medida de pólvora negra y una bala esférica de plomo de
unos 30 gramos de peso y unos 17,5 mm. de calibre
(diámetro). A continuación, mordía el papel, ponía
horizontal el fusil y depositaba una pequeña cantidad de
la pólvora del propio cartucho en la cazoleta, que se
cubría con la cobija para evitar que se derramara.
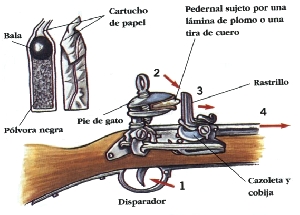
Muchas
cosas podían ir mal en este proceso, sobre todo si el
soldado no estaba bien entrenado. Podía, por ejemplo,
derramar la pólvora de la cazoleta, con lo que las
chispas del pedernal no tendrían donde prender; podía,
en la confusión del combate, meter dos o más cartuchos,
y reventar el cañón; podía -y esto era frecuente-
olvidarse de sacar la baqueta, y dispararla junto con la
bala, con lo que el fusil quedaba inutilizado. Por eso
se exigía siempre reintroducir la baqueta en el
baquetero a cada disparo, pues si se clavaba en el suelo
un súbito movimiento de la unidad podía hacer que se
olvidara.
Llave
de chispa o sílex de tipo español ("de miquelete"):
(1) se
aprieta el disparador (2) el pie de gato baja,
(3) el pedernal golpea contra el rastrillo, produce la
chispa que
prende la pólvora depositada en la cazoleta que (4)
comunicada
por el oído con el cañón del fusil inflama, la pólvora
del cartucho...
Además de
los errores, los fallos mecánicos eran frecuentes: si el
tiempo era lluvioso, el pedernal podía no inflamar la
pólvora húmeda; si el sílex no
estaba adecuadamente tallado o colocado no saltarían
chispas (la robusta llave de miquelete española permitía
que funcionara casi cualquier trozo de sílex); el oído,
muy estrecho, podía obstruirse...
Además, la
pólvora negra quemaba mal y, con los restos de la
combustión y del papel de los cartuchos, el cañón
acababa por obstruirse. En sus memorias, Jean-Roch
Coignet, soldado de Napoleón, ofrece una solución de
campo para este último problema: orinar en el interior
del cañón, verter pólvora suelta y quemarla.
 En
estas condiciones, el disparo fallaba una de cada seis
veces en condiciones ideales, y una de cada cuatro o
peor en tiempo húmedo o en combates prolongados. En
teoría, un soldado bien entrenado podía disparar cinco
veces por minuto, pero en combate lo normal era un ritmo
de dos o tres disparos por minuto, o menos, si el fuego
se prolongaba. Además, el retroceso era brutal y podía
dislocar el hombro: algunos soldados derramaban algo de
la pólvora del cartucho, lo que disminuía el retroceso,
pero acortaba drásticamente el alcance. Por todo ello
era tan importante la primera descarga, cuando los
fusiles estaban limpios, bien cargados, y no había humo
que limitara o impidiera ha visibilidad. En
estas condiciones, el disparo fallaba una de cada seis
veces en condiciones ideales, y una de cada cuatro o
peor en tiempo húmedo o en combates prolongados. En
teoría, un soldado bien entrenado podía disparar cinco
veces por minuto, pero en combate lo normal era un ritmo
de dos o tres disparos por minuto, o menos, si el fuego
se prolongaba. Además, el retroceso era brutal y podía
dislocar el hombro: algunos soldados derramaban algo de
la pólvora del cartucho, lo que disminuía el retroceso,
pero acortaba drásticamente el alcance. Por todo ello
era tan importante la primera descarga, cuando los
fusiles estaban limpios, bien cargados, y no había humo
que limitara o impidiera ha visibilidad.
UNA
ESCOPETA DE FERIA
¿Qué
eficacia real tenía este arma? Relativa. Carente de
rayado en el ánima, la trayectoria de la bala era
imprecisa y en condiciones de combate era imposible
apuntar bien. Aunque el alcance teórico efectivo era de
unos 200 metros, a más de 75 el tiro individual suponía
desperdiciar munición. A más de 200 metros, el fuego de
fusilería normal era ineficaz incluso en descargas
masivas. La única forma de asegurar una cierta eficacia
era agrupando una gran densidad de fusiles en un frente
reducido, disparar en descargas lo más cerradas posible
ya la menor distancia que permitieran los nervios de los
soldados: 'cuando se vea el blanco de sus ojos'. Esta es
la otra razón para las cerradas formaciones del siglo
XVIII y principios del XIX: asegurar una cierta eficacia
en el tiro de un arma inherentemente imprecisa.
En
experimentos realizados en condiciones ideales sobre
grandes blancos de tela, una unidad descansada y
entrenada podía obtener un 50% de impactos a cien
metros, y un 30%, a doscientos metros Pero la realidad
del campo de batalla era bien distinta: salvo en casos
muy especiales y recordados -como una primera salva a
sólo 20 metros que consiguó un 30% de blancos-, lo
normal era que a unos 200 metros sólo de un 3 a un 4% de
los disparos realizados alcanzara a un enemigo,
ascendiendo quizá al 5% a 100 metros.
Tomado en
conjunto, distintos autores de la época calculaban que
sólo de un 0,2% al 0,5% del total de balas disparadas en
una batalla daba en algún blanco, y que para matar un
hombre era necesario 'dispararle siete veces su peso en
plomo'. Sólo por esa ineficacia podían tener ciertas
garantías de avanzar y sobrevivir las compactas
formaciones tácticas del período. No es de extrañar en
estas condiciones que incluso en 1792 el teniente
coronel inglés Lee, del 44 Regimiento, propusiera
seriamente la reintroducción del arco largo (ver La
Aventura de la Historia, nº 1, pág. 94) con argumentos
sensatos: era más barato que el fusil, no más impreciso,
tenía un alcance eficaz similar, no producía humo,
causaba graves heridas en enemigos sin armadura y su
cadencia de tiro era de cuatro a seis veces más rápida.
Sin
embargo, el arquero necesitaba más espacio que el
fusilero, un viento fuerte inutilizaba las flechas, y
sobre todo costaba años entrenar a un arquero eficiente,
mientras que los movimientos para el manejo del fusil
podían enseñarse, mal que bien, en horas o días.
El gran
calibre (unas seis veces mayor que el moderno), peso y
maleabilidad de las balas de plomo, unidos a la baja
velocidad del proyectil (unos 320 m/s.), hacían que este
fusil tuviera un gran poder de detención y que causara
heridas terribles. Además, los bajos niveles higiénicos,
la práctica inexistencia de servicios médicos
competentes -barón Larrey aparte y la inexistencia de
antibióticos hacían que cualquier herida resultara
peligrosa, por leve que fuera, y que la amputación de
miembros sobre la marcha fuera el tratamiento de
urgencia usual.
Fuente: Fernando
Quesada Sanz para LA AVENTURA DE LA
HISTORIA (marzo, nº5)
|
![]() Otros
Otros![]() El Mosquete de Chispa, una escopeta de feria
El Mosquete de Chispa, una escopeta de feria ![]()